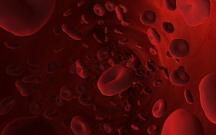Apología de una conducta
Todo fue tan simple como cerrar mis ojos y amanecer junto a ti. Mentira, no todo fue tan simple como cerrar mis ojos y amanecer junto a ti. Aún así no me puse mi mejor vestido, porque preferías mi yo des-vestido, no recé porque no creemos en dioses, ni crucé los dedos porque confiaba en ti. Amor, me pregunto si sabes cómo se sentía la espera.
No todo fue tan fácil como cerrar mis ojos y amanecer junto a ti. Al menos no para mí. Para ti todo calzaba, las horas justas, mi casa entre el lugar de tu entrenamiento y la casa tuya, y tú sabiendo lo mucho que quería verte. En cambio para mí, para mí, Amor, la libertad era total, tenía miles de lugares que visitar, montones de personas que conocer en más profundidad. Pero no, Amor, te elegí a ti. Elegí acomodar cada día a ti. Como si mi mente me hubiera dado otra opción.
Te apuesto, Amor, que dormirnos cada noche no era tan difícil como lo otro que me tocaba vivir a mí. Esas eternas horas en que tú hacías lo tuyo, y yo lo mío. Los segundos rebeldes que debía aprovechar antes de tomar sagradamente mi bus cerca de las cinco, para llegar a casa, prepararme y esperarte. Tú no lo viste, no Amor, pero lo hice cada día –excepto uno, al principio, en que me negué a entregarme y creer tanto en ti—desde el primero en que sólo nos separaron nuestras narices.
Si supieras, Amor, cómo se sienten los minutos antes de verte. Como se sentían, antes de que llegaras en tu auto rojo y tocaras la puerta. Luego yo abría la puerta como sorprendida y me besabas. Después te sentabas en el sofá, para contarme el plan –que yo sabía consistía en ir a tu casa—y esperabas que arreglara mi bolso –que no armaba antes para que si el plan no era ese el trabajo no hubiese sido en vano… otra mentira, no lo armaba para no ser tan obvia.
Por eso, Amor, por la excitación de la espera, cada día cuando llegaba a casa –cinco y media, unos cuarenta y cinco minutos antes que tú—, revisaba mi correo y ponía música, cada día más llorona, cada día más sentimental. Mis pulsaciones pasan de ochenta a noventa y cinco por minuto. Sacaba una cerveza del refrigerador (hasta que tuve esas náuseas por cuatro días) y me fumaba un cigarro (hasta que decidí que era irracional pagar casi cuatro mil pesos por cajetilla) en la terraza y sin cenicero, con la ventana del living abierta para no dejar de escuchar la música. Registraba y relacionaba entonces cada canción con mis días, con tu pronta llegada, con los colores de Auckland, para tener mi propia banda sonora del verano contigo. Mis pulsaciones vuelven a bajar, marcan ochenta y cinco. Botaba la colilla del cigarro, mojada y bien envuelta para que nadie se molestara. Importante fumar a penas llegara, no te gusta el cigarro, y esperaba que en media hora se fueran los rastros de mi vicio. Ya sin el cigarro y dentro de la casa, sacaba la ropa mojada de la lavadora bajo una ventana, (miraba por la ventana) y la seca del colgador, entraba de nuevo a la casa, doblaba la ropa (miraba por la ventana) y la repartía en las tres piezas (menos los calzoncillos, nunca supe cuáles eran de quién). Miraba por la ventana. Miraba al reloj. Seis de la tarde. Mis pulsaciones aumentan a cien. Limpiaba la cocina, mirando por la ventana cada cuatro segundos. Barría el living, y miraba por la ventana, cambiaba la música del computador, miraba por la ventana, acomodaba los cojines, y entraba al baño, no sin antes mirar por la ventana. Salía con mis dientes limpios, y miraba por la ventana. Me perfumaba –y miraba por la ventana, ahora de mi pieza. Mis pulsaciones están sobre cien. Necesitaba descansar. Antes de echarme en el sofá o en mi cama, o sentarme frente al computador, o mirar qué tarea tenía que hacer pero no haría, miraba por la ventana. Como verás, Amor, para mí no todo era tan fácil. El cuello se cansa, la respiración se agita, y la tortura sicológica de quizás no verte eran difíciles de sobrellevar. Cada una por sí sola y todas al mismo tiempo.
Pero Amor, qué espera más dulce era esta, qué placer en hacer cada una de estas cosas, qué alegría saber que estabas ahí, yo sin pedirlo y tú sin prometerlo. Qué bien se sentía cuando llegabas en tu auto rojo y tocabas la puerta que luego yo abría y tú luego me besabas para después sentarte en el sofá y contarme el plan de la noche y esperar que yo estuviera lista para salir. Qué buena era la espera, cuando la promesa eras tú, y yo salía de mi pieza con el bolso hecho, y te encontraba con los ojos cerrados, sentado en el sofá, o de pie practicando tai chi, siempre a contraluz, siempre con las nubes de Auckland de fondo, siempre pasado las seis.
No te extrañes, Amor, de que te cuente esto. Contarte estas humillaciones a mi orgullo de mujer independiente es mi forma de aceptar mi necesidad de otro; es mi forma de decirte gracias por estar ahí y ayudarme a crecer. Darte gracias por domesticarme, Amor, porque aunque en el aeropuerto no dije “¡Ah! … Voy a echarme a llorar”, mis ojos lo hicieron por mí. Porque el tiempo esperándote y el tiempo contigo te hace diferente a todos los demás, porque mirar por la ventana de una cocina ya no es lo mismo, ni el té verde ni el jengibre. Porque bajé un río contigo por cinco días, porque acortaste mis horas, porque me hiciste llorar de felicidad, porque nadie como tú ha mirado mis labios tan fijamente, ni alabado mi pensar, ni llenado mis palabras y silencios de tantos significados y tanto sentido.
Hice lo que hice porque quería que fuera más especial, porque sabía que esto era un semi-sueño, porque la realidad es que seguimos siendo dos centauros, yo a mis veintiuno y tu a tus veintinueve, tú un kiwi y yo una sudaca, porque Santiago no es Auckland y el otoño no es verano, Viena no está a veinte minutos de Santiago y no podemos recorrer esta distancia en tu auto rojo.
Sabes, Amor, ahora que lo pienso mejor, allá todo fue tan simple como cerrar mis ojos y amanecer junto a ti. Lo que realmente es difícil ahora es cerrar mis ojos y luego amanecer sin pensar en ti.
No todo fue tan fácil como cerrar mis ojos y amanecer junto a ti. Al menos no para mí. Para ti todo calzaba, las horas justas, mi casa entre el lugar de tu entrenamiento y la casa tuya, y tú sabiendo lo mucho que quería verte. En cambio para mí, para mí, Amor, la libertad era total, tenía miles de lugares que visitar, montones de personas que conocer en más profundidad. Pero no, Amor, te elegí a ti. Elegí acomodar cada día a ti. Como si mi mente me hubiera dado otra opción.
Te apuesto, Amor, que dormirnos cada noche no era tan difícil como lo otro que me tocaba vivir a mí. Esas eternas horas en que tú hacías lo tuyo, y yo lo mío. Los segundos rebeldes que debía aprovechar antes de tomar sagradamente mi bus cerca de las cinco, para llegar a casa, prepararme y esperarte. Tú no lo viste, no Amor, pero lo hice cada día –excepto uno, al principio, en que me negué a entregarme y creer tanto en ti—desde el primero en que sólo nos separaron nuestras narices.
Si supieras, Amor, cómo se sienten los minutos antes de verte. Como se sentían, antes de que llegaras en tu auto rojo y tocaras la puerta. Luego yo abría la puerta como sorprendida y me besabas. Después te sentabas en el sofá, para contarme el plan –que yo sabía consistía en ir a tu casa—y esperabas que arreglara mi bolso –que no armaba antes para que si el plan no era ese el trabajo no hubiese sido en vano… otra mentira, no lo armaba para no ser tan obvia.
Por eso, Amor, por la excitación de la espera, cada día cuando llegaba a casa –cinco y media, unos cuarenta y cinco minutos antes que tú—, revisaba mi correo y ponía música, cada día más llorona, cada día más sentimental. Mis pulsaciones pasan de ochenta a noventa y cinco por minuto. Sacaba una cerveza del refrigerador (hasta que tuve esas náuseas por cuatro días) y me fumaba un cigarro (hasta que decidí que era irracional pagar casi cuatro mil pesos por cajetilla) en la terraza y sin cenicero, con la ventana del living abierta para no dejar de escuchar la música. Registraba y relacionaba entonces cada canción con mis días, con tu pronta llegada, con los colores de Auckland, para tener mi propia banda sonora del verano contigo. Mis pulsaciones vuelven a bajar, marcan ochenta y cinco. Botaba la colilla del cigarro, mojada y bien envuelta para que nadie se molestara. Importante fumar a penas llegara, no te gusta el cigarro, y esperaba que en media hora se fueran los rastros de mi vicio. Ya sin el cigarro y dentro de la casa, sacaba la ropa mojada de la lavadora bajo una ventana, (miraba por la ventana) y la seca del colgador, entraba de nuevo a la casa, doblaba la ropa (miraba por la ventana) y la repartía en las tres piezas (menos los calzoncillos, nunca supe cuáles eran de quién). Miraba por la ventana. Miraba al reloj. Seis de la tarde. Mis pulsaciones aumentan a cien. Limpiaba la cocina, mirando por la ventana cada cuatro segundos. Barría el living, y miraba por la ventana, cambiaba la música del computador, miraba por la ventana, acomodaba los cojines, y entraba al baño, no sin antes mirar por la ventana. Salía con mis dientes limpios, y miraba por la ventana. Me perfumaba –y miraba por la ventana, ahora de mi pieza. Mis pulsaciones están sobre cien. Necesitaba descansar. Antes de echarme en el sofá o en mi cama, o sentarme frente al computador, o mirar qué tarea tenía que hacer pero no haría, miraba por la ventana. Como verás, Amor, para mí no todo era tan fácil. El cuello se cansa, la respiración se agita, y la tortura sicológica de quizás no verte eran difíciles de sobrellevar. Cada una por sí sola y todas al mismo tiempo.
Pero Amor, qué espera más dulce era esta, qué placer en hacer cada una de estas cosas, qué alegría saber que estabas ahí, yo sin pedirlo y tú sin prometerlo. Qué bien se sentía cuando llegabas en tu auto rojo y tocabas la puerta que luego yo abría y tú luego me besabas para después sentarte en el sofá y contarme el plan de la noche y esperar que yo estuviera lista para salir. Qué buena era la espera, cuando la promesa eras tú, y yo salía de mi pieza con el bolso hecho, y te encontraba con los ojos cerrados, sentado en el sofá, o de pie practicando tai chi, siempre a contraluz, siempre con las nubes de Auckland de fondo, siempre pasado las seis.
No te extrañes, Amor, de que te cuente esto. Contarte estas humillaciones a mi orgullo de mujer independiente es mi forma de aceptar mi necesidad de otro; es mi forma de decirte gracias por estar ahí y ayudarme a crecer. Darte gracias por domesticarme, Amor, porque aunque en el aeropuerto no dije “¡Ah! … Voy a echarme a llorar”, mis ojos lo hicieron por mí. Porque el tiempo esperándote y el tiempo contigo te hace diferente a todos los demás, porque mirar por la ventana de una cocina ya no es lo mismo, ni el té verde ni el jengibre. Porque bajé un río contigo por cinco días, porque acortaste mis horas, porque me hiciste llorar de felicidad, porque nadie como tú ha mirado mis labios tan fijamente, ni alabado mi pensar, ni llenado mis palabras y silencios de tantos significados y tanto sentido.
Hice lo que hice porque quería que fuera más especial, porque sabía que esto era un semi-sueño, porque la realidad es que seguimos siendo dos centauros, yo a mis veintiuno y tu a tus veintinueve, tú un kiwi y yo una sudaca, porque Santiago no es Auckland y el otoño no es verano, Viena no está a veinte minutos de Santiago y no podemos recorrer esta distancia en tu auto rojo.
Sabes, Amor, ahora que lo pienso mejor, allá todo fue tan simple como cerrar mis ojos y amanecer junto a ti. Lo que realmente es difícil ahora es cerrar mis ojos y luego amanecer sin pensar en ti.